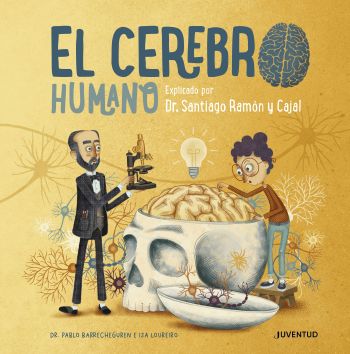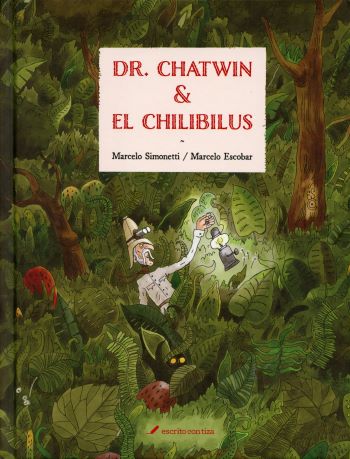Noticias

Los 20 libros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2025
Libros para niños y jóvenes publicados por 19 editoriales de seis países han sido ganadores este año de nuestra distinción. Además, destacamos un grupo de obras finalistas, varios rescates editoriales y 100 libros recomendados. Los invitamos a leer el folleto digital con toda la información y las fichas de las obras seleccionadas.
-
Martí en nosotros para celebrar el 172 aniversario del natalicio de José Martí
El martes 28 de enero a las 7.30 p.m., la Fundación Cuatrogatos, en colaboración con Imago por las Artes, presentarán el evento Martí en nosotros, con la conferencia Amor con amor se paga: un proverbio inmenso, en la que el historiador y escritor José Raúl Vidal y Franco disertará sobre la obra de teatro estrenada por José Martí en 1875, en el Teatro Nacional de México.
-
XI Seminario de Literatura Infantil y Lectura de la Feria del Libro de Miami y la Fundación Cuatrogatos
“Libros ilustrados: Universos por descubrir” será el tema central del XI Seminario de Literatura Infantil y Lectura, evento que se realizará el sábado 23 de noviembre de 2024 y que está dirigido a todos aquellos padres, maestros, bibliotecarios, escritores, editores y demás adultos interesados en la formación de nuevos lectores.
-
La Fiesta de la Lectura en Miami llega a su décimosegunda edición
Este evento anual organizado por la Fundación Cuatrogatos tendrá lugar del 1º al 6 de octubre de 2024 y contará con un programa de actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos que tienen como propósito acercar a la comunidad hispanohablante de Miami a la lectura, la literatura y las artes en español.
Lo más reciente
-

Artículos
Leer y escribir en lenguas, entre la realidad y la ficción
Texto leído por Irene Vasco en la Reunión Anual de Miembros de IBBY Canadá en abril de 2024.
Irene Vasco -
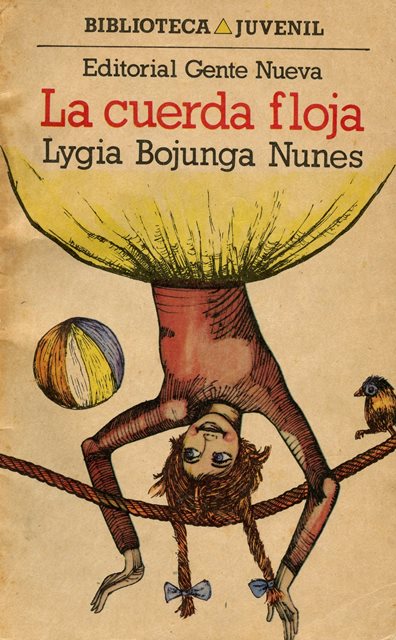
Bitácora del lector
La cuerda floja: una casa llena de habitaciones por ordenar
Legna Rodríguez Iglesias