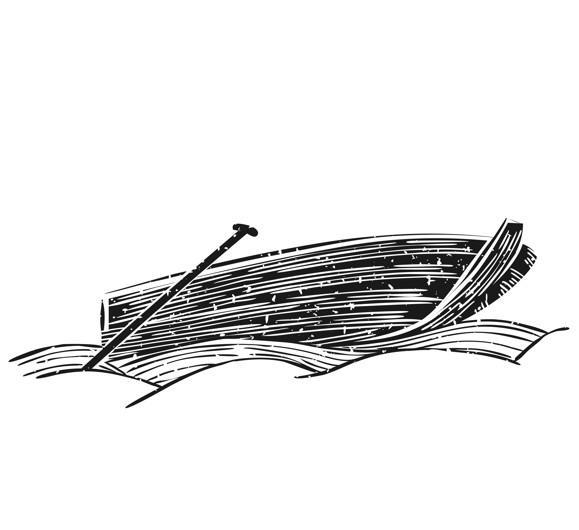
Cuatro historias
Niño CactusHasta donde el deseo alcance
Vuelve a pedirme que le empuje y el columpio se eleva enérgico.
””¡Más fuerte! ””grita””. Quiero llegar más arriba.
Así lo hago. Impulso su cuerpecillo con todas mis fuerzas, y el niño sube alejándose del suelo. Por un instante le pierdo de vista. El sol me ha cegado al mirar a lo alto. Después, va perdiendo velocidad hasta que se detiene.
Cuando baja, estoy seguro de que ha tocado el cielo, lleva el azul en sus ojos.
El viento triste
Metían los pies en el agua mientras pescaban y sentían el cosquilleo de los peces mordisqueando sus dedos. Los dos niños atrapaban ráfagas de viento junto al río. Para eso usaban distintos tipos de cañas. Algunas fabricadas con hojas de sauce; otras, con campanillas. Las tenían de plumas, de barcos de papel y de jirones de cometas.
Una tarde atraparon un viento triste. Se quedó enganchado en una astilla. Manuel propuso encerrarlo en una caja y enterrarlo.
””Es un viento que borra sonrisas y agacha cabezas.
Pero Luis se negó. Lo dejó jugar entre sus dedos y después lo soltó.
””También seca lágrimas, ¿sabes? Y hace compañía.
Manuel miró a su amigo preguntándose dónde habría aprendido eso. Pero no dijo nada, solo le abrazó.
El secreto del perchero
Cuando el perchero se siente triste, susurra palabras de árbol a los botones del abrigo. Y este, que sabe de inviernos y abandonos, lo rodea con sus dos mangas para abrazarlo.
El Capitán Sargazo
””Tiene el mar en la cabeza ””sentenciaba la tía Sonsoles al ver a su sobrino haciendo navegar una lata de sardinas en medio del campo de cebada. El viento corroboraba aquella idea moviendo las espigas como olas de un mar sembrado en medio del valle.
Nadie sabe si fue la tía Sonsoles, o el viento, o la lata de sardinas, quien empujó a Ismael hacia la costa, pero cuando el muchacho vio el horizonte, donde se fundían aire y sal, empezó a ahogarse en tierra.
Con sus propias manos construyó un bote, tejió una vela y preparó los aparejos. Con sus propias manos arrastró la embarcación hasta la orilla y esperó. Sus pies descalzos se mojaron con el agua salada. Debía aguardar a que el océano le aceptase, a que hiciese crecer la marea para acogerle. La tarde se durmió en la arena.
Al día siguiente, Ismael vio amanecer desde el muelle, caminó sin prisas por la playa y volvió a esperar. “El mar tiene sus tiempos”, pensaba. Y el viento asentía formando remolinos.
Dicen que, cuando llegó la hora, el barco ya estaba viejo y rodeado de sargazos secos. Ismael tenía la barba cana y la mirada azul. Para entonces, el hombre había surcado el mar innumerables veces en su cabeza, tan solo se dejó llevar.
El viento, compañero desde siempre, empujó su nave hacia el horizonte una última vez.


